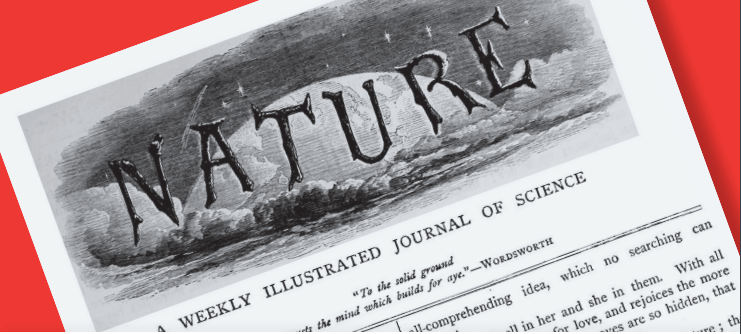Nysaí Moreno- Grupo Antihistoria
La vida no conquistó el planeta mediante combates,
sino gracias a la cooperación.
Las formas de vida se asociaron unas con otras
para lograr un mayor nivel de complejidad y creatividad.
— Lynn Margulis
La vida narrada como competencia
La biología moderna no surgió en el vacío. Se constituyó como ciencia en un momento histórico preciso: el siglo XIX industrial, atravesado por la expansión colonial, la consolidación del capitalismo y la fe en el progreso como horizonte inevitable. En ese contexto, las teorías científicas no sólo describían el mundo natural; también dialogaban —a veces de manera explícita, a veces de forma silenciosa— con los imaginarios sociales de su tiempo.
La publicación de El origen de las especies en 1859, de Charles Darwin, marcó un punto de inflexión. Formulada de manera paralela por Alfred Russel Wallace, la teoría de la selección natural ofrecía una explicación poderosa sobre la transformación de las especies a lo largo del tiempo, basada en la variación, la herencia y la adaptación a condiciones cambiantes. Sin embargo, muy pronto, esta propuesta fue leída a través de un lente particular: el de una época que concebía la historia como carrera, el desarrollo como acumulación y la supervivencia como victoria.
No fue ni Darwin ni Wallace quienes afirmaron que la vida avanzara por conquista ni quienes propusieron una jerarquía de valor moral entre los seres vivos. Fue, más bien, la recepción de su teoría la que la inscribió dentro de una narrativa más amplia, acorde con el imaginario industrial: una naturaleza entendida como escenario de competencia permanente, donde sólo los más aptos logran imponerse. La selección natural fue traducida así en una épica de vencedores y vencidos, y la complejidad de los vínculos biológicos quedó subordinada a la lógica de la lucha por la existencia.
A pesar de que El origen de las especies constituyó una obra fundamental, capaz de presentar a la comunidad científica y al público general pruebas abrumadoras a favor de la selección natural, Darwin no ofreció en ningún momento una explicación del surgimiento de nuevas especies en términos de generación de novedad hereditaria. De hecho, el propio Darwin evitó el uso del término “evolución”, y prefirió hablar de «descendencia con modificaciones», dejando abierto el problema de cómo emergen formas de vida cualitativamente nuevas. El mismo Darwin escribió: “Cualquiera a quien su disposición le conduzca a atribuir más peso a las dificultades no explicadas que a determinado número de hechos, rechazará sin duda mi teoría” (El origen de las especies, 1859).
Fue sólo décadas después, entre 1930 y 1960, cuando el neodarwinismo —conocido como la “síntesis moderna”— atribuyó el cambio evolutivo principalmente a la mutación aleatoria, fijando retrospectivamente una lectura que Darwin nunca formuló de ese modo. Con el tiempo, esta lectura competitiva dejó de seruna interpretación, entre otras posibles y comenzó a funcionarcomo relato dominante. La vida fue narrada como un proceso lineal orientado al progreso, y el conflicto se elevó a principio explicativo casi exclusivo. En ese desplazamiento, el marco darwiniano previo a su codificación neodarwinista, pasó de describir dinámicas biológicas a ofrecer una gramática para pensar el orden social, económico y político del mundo moderno.
La pregunta, entonces, no es si existe conflicto en la naturaleza —lo cual sería una obviedad—, sino por qué el conflicto fue convertido en el eje central del relato evolutivo. Qué condiciones históricas hicieron posible que la competencia se volviera el lenguaje privilegiado para explicar la vida. Y qué otras formas de relación quedaron relegadas, invisibilizadas o consideradas marginales por no encajar con la imagen de un mundo en permanente carrera hacia adelante.
Se trató de un error epistemológico profundo: la confusión entre una metáfora históricamente situada y un mecanismo biológico fundamental, cuya consolidación respondió a un gesto histórico-hermenéutico que cristalizó una lectura afín a las estructuras de poder de su tiempo. Una lectura que transformó una teoría situada en un dogma explicativo y que redujo la diversidad de las relaciones biológicas a una sola narrativa legítima. Allí se abre el problema que este ensayo busca explorar: no el de la transformación de lo viviente como fenómeno, sino el de la historia que se contó —y se sigue contando— para explicarla.
Cuando la competencia se vuelve dogma
El desplazamiento decisivo no ocurrió cuando la competencia fue reconocida como una de las múltiples dinámicas presentes en la naturaleza, sino cuando comenzó a operar como principio explicativo total. Lo que en la teoría darwiniana original aparecía como una condición entre otras —variación, adaptación, contingencia— fue elevado progresivamente a una clave universal capaz de dar sentido a toda forma de vida. En ese proceso, la competencia dejó de ser una descripción parcial y se convirtió en un dogma.
Este dogma no se impuso únicamente por la fuerza de la evidencia empírica, sino por su afinidad con una forma particular de concebir la historia. El origen de las especies fue publicado en 1859 en Londres, por la editorial John Murray, en el corazón del Imperio británico, y circuló desde el inicio en los mismos espacios editoriales y científicos que articulaban el imaginario liberal e industrial del siglo XIX. Fue en ese contexto —y no en el texto de Darwin— donde la competencia comenzó a adquirir un estatuto normativo. El término “supervivencia del más apto”, acuñado por Herbert Spencer en 1864, trasladó directamente al ámbito natural las categorías del liberalismo económico. A través de revistas anglosajonas como Nature y de la consolidación posterior de la biología académica en Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, esta lectura competitiva dejó de ser una interpretación posible y se transformó en dogma. La vida pasó a narrarse como progreso, la selección como ley universal, y la jerarquía como resultado natural.
En una sociedad organizada en torno al crecimiento ilimitado, la acumulación y la jerarquía, resultaba lógico interpretar la naturaleza bajo el mismo esquema. La vida fue entonces pensada como una carrera sin descanso, una sucesión de pruebas en la que sólo algunos lograban avanzar, mientras otros quedaban relegados o desaparecían. El progreso operó primero como una hipótesis económica —ligada a la acumulación, la expansión y el crecimiento— y fue luego traducido en una hipótesis histórica que organizó retrospectivamente el devenir de las sociedades y de la vida, para convertirse en un horizonte naturalizado.
Cuando una narrativa científica alcanza ese estatus, deja de ser interrogada. Se transforma en sentido común. La competencia, elevada a ley general, comenzó a funcionar como una explicación autosuficiente: todo podía leerse a través de ella, y aquello que no encajaba quedaba fuera del campo de lo pensable. Las relaciones de cooperación, de coexistencia o de interdependencia no eran negadas explícitamente, pero eran consideradas secundarias, episódicas o irrelevantes frente a la supuesta lógica central de la lucha.
Este gesto tuvo consecuencias más amplias que el ámbito de la biología. Al volverse un relato único, la explicación competitiva de la vida ofreció un lenguaje legítimo para pensar la organización social. Las jerarquías aparecieron como inevitables, la desigualdad como efecto natural y la eliminación del “menos apto” como parte de un orden necesario. La selección natural fue incorporada a un marco interpretativo preexistente que transformó una descripción biológica en justificación histórica: la biología comenzó a hablar con el mismo vocabulario que la economía política y la filosofía del progreso.
Así, la pregunta por la vida se redujo a una sola narrativa autorizada. No porque fuera la única posible, sino porque otras formas de describir las relaciones biológicas no encontraban un lugar desde el cual ser escuchadas. La complejidad de los vínculos, la persistencia de formas cooperativas y la coexistencia de estrategias diversas quedaron subordinadas a un marco explicativo que ya no admitía fisuras.
Cuando una teoría deja de ser una herramienta para pensar y se convierte en una gramática obligatoria, la ciencia pierde parte de su capacidad crítica. La competencia, transformada en dogma, no sólo organizó la lectura de la naturaleza, sino que estableció los límites de lo decible sobre la vida misma. Es frente a ese cierre —y no frente a la teoría evolutiva como tal— donde emergen las intervenciones de Piotr Kropotkin y, más tarde, de Lynn Margulis.
Kropotkin: discutir la lectura, no la vida
Piotr Kropotkin interviene en este escenario no como un detractor del pensamiento darwiniano, sino como un lector crítico de su recepción histórica. Su gesto no consiste en negar la existencia del conflicto en la naturaleza ni en oponer a la lucha una imagen idealizada de armonía universal. Lo que pone en cuestión es algo distinto: la reducción de la vida a una sola narrativa legítima y la conversión de esa narrativa en dogma.
Piotr Kropotkin escribe Mutual Aid: A Factor of Evolution fuera del centro imperial anglosajón, tanto geográfica como intelectualmente. El texto surge como respuesta a una lectura específica del darwinismo que, hacia finales del siglo XIX, había sido ya filtrada por el imaginario industrial y liberal. Esta lectura, formulada y popularizada por autores como Herbert Spencer —quien acuñó la expresión “supervivencia del más apto”— y reforzada por Thomas H. Huxley en su énfasis en la “lucha por la existencia”, convirtió la competencia en principio explicativo casi exclusivo. Kropotkin no discute a Darwin, sino la recepción spenceriana y huxleyana de su obra.
El apoyo mutuo no se elabora desde los centros industriales del liberalismo europeo, sino desde una experiencia científica y vital situada en los márgenes. Kropotkin había recorrido extensas regiones de Siberia y Asia septentrional como geógrafo de la Sociedad Geográfica Rusa, observando animales y comunidades humanas en condiciones climáticas extremas, donde la supervivencia se sostenía a través de relaciones persistentes de interdependencia. Perseguido por el régimen zarista y posteriormente exiliado, publicó entre 1890 y 1896 una serie de ensayos en la revista The Nineteenth Century —una revista londinense de debate intelectual y político, distinta de los espacios científicos especializados donde la lectura competitiva del darwinismo se estaba convirtiendo en ortodoxia—, reunidos más tarde en libro. Frente a un darwinismo ya filtrado por el imaginario industrial anglosajón, su intervención no niega la lucha por la existencia, pero cuestiona su elevación a principio exclusivo y universal.
Kropotkin observaque la competencia, elevada a principio explicativo universal,no sólo empobrece la comprensión de los procesos biológicos, sino que refleja de manera casi mimética el orden social de su tiempo. Frente a esa lectura, su trabajo no propone una ley alternativa de la naturaleza, sino una ampliación del campo de lo visible.
Lejos de destruir a Darwin, Kropotkinse apoya enla observación empírica para mostrar que la cooperación no es una excepción anecdótica, sino una dimensión persistente de la vida en múltiples contextos ecológicos. Las formas de ayuda mutua que documenta —en animales y en comunidades humanas— no buscan reemplazar la competencia como principio absoluto, sino interrumpir su monopolio explicativo. La naturaleza, sugiere, no se deja reducir a una sola lógica.
Es fundamental subrayar que El apoyo mutuo no postula una ontología eterna ni moraliza la naturaleza. Kropotkin no afirma que la solidaridad sea el destino de la vida ni propone reemplazar la selección natural por un principio alternativo. Su intervención es histórica y polémica: muestra que la competencia fue elevada a dogma porque encajaba con un orden social específico. La competencia no era falsa; era insuficiente y, sobre todo, había sido sobrerrepresentada.
En palabras de Kropotkin: “Reconocer la despiadada lucha interior por la existencia dentro de cada especie y considerar tal guerra como condición de progreso significaría aceptar algo que no sólo no ha sido demostrado, sino que de ningún modo es confirmado por la observación directa.” En este sentido, la ayuda mutua opera como un contra-relato científico frente a un cierre narrativo. Introduce a una incomodidad persistente: la evidencia de que la vida es más compleja, más ambigua y más relacional de lo que el relato dominante permitía pensar. Esa incomodidad no apunta a fundar una nueva certeza, sino a reabrir una pregunta que había sido clausurada.
La intervención de Kropotkin no busca resolver el problema de la vida, sino desestabilizar la seguridad con la que se había comenzado a hablar de ella. Al discutir la recepción del darwinismo —no el de los procesos biológicos en sí, sino el de la forma histórica en que fueron recortados, jerarquizados y narrados—, desplaza el debate del terreno de las leyes universales al de las narrativas históricas. Es en esa fisura, abierta a finales del siglo XIX, donde se inscribe su potencia crítica y desde donde puede leerse hoy, no como formulador de una ley natural transhistórica, sino como uno de los pensadores que, desde una intervención situada, reconfiguró de manera duradera la forma de pensar la relación entre vida, cooperación y organización social.
Margulis: una ruptura desde el interior de la biología
Casi siete décadas después, tres generaciones completas de pensamiento, en un campo científico profundamente transformado, Lynn Margulis introdujo una incomodidad de naturaleza distinta, aunque estructuralmente afín. Su intervención no se produjo desde la crítica social ni desde la filosofía política, sino desde el interior mismo de la biología evolutiva. Margulis no escribió contra el capitalismo ni contra el Estado; escribió contra una reducción histórica del fenómeno vida que se había consolidado como explicación casi incuestionable.
Lynn Margulis interviene desde una posición distinta, pero estructuralmente comparable. Escribe desde el interior del sistema universitario estadounidense, como profesora en la Universidad de Massachusetts Amherst, y desde el corazón institucional de la biología del siglo XX. Sin embargo, su trabajo no se inserta en el eje disciplinar que había consolidado la síntesis neodarwinista. La teoría de la simbiogénesis —formulada a partir de la biología celular, la microbiología y la citología— cuestionaba el núcleo explicativo de la evolución tal como había sido fijado por la genética de poblaciones.
Esta incomodidad se reflejó también en los circuitos editoriales. Durante décadas, los trabajos de Margulis encontraron resistencias sistemáticas en las revistas científicas que funcionaban como espacios de canonización del neodarwinismo, como Nature o Science. Sus artículos circularon, en cambio, en journals considerados laterales o especializados —Journal of Theoretical Biology, Biosystems, Symbiosis—, así como en libros y compilaciones interdisciplinarias. Hubo una exclusión disciplinar explícita en los circuitos de legitimación científica, no por ausencia de evidencia, sino porque la simbiogénesis desbordaba los modelos matemáticos y las metáforas competitivas sobre las que se había edificado la ortodoxia. Desordenaba una narrativa demasiado establecida.
Desde esa posición, Margulis no negó la selección natural ni la existencia del conflicto, pero desplazó de manera decisiva el eje causal de la evolución. El núcleo de su propuesta —la teoría de la simbiogénesis— cuestionó uno de los supuestos más arraigados del relato evolutivo dominante: la idea de que la complejidad surge exclusivamente por acumulación gradual de pequeñas ventajas competitivas. Al mostrar que la célula eucariota —la unidad celular compartimentada que hizo posible la vida compleja y multicelular— es el resultado de procesos de integración simbiótica entre organismos distintos, Margulis desplazó el foco explicativo, hasta entonces centrado en la competencia individual, hacia procesos de co-constitución, convivencia e interdependencia decisivos para la historia evolutiva de la vida compleja.
Este desplazamiento no fue recibido como una simple ampliación teórica. Durante años, el trabajo de Margulis fue marginado, ridiculizado o descartado por no encajar con el marco explicativo hegemónico. La evolución, tal como había sido contada, no dejaba espacio para una historia de fusiones, asociaciones duraderas y transformaciones colectivas que no podían describirse como victorias de unos sobre otros. La resistencia inicial a su teoría representaba una ruptura paradigmática con el núcleo narrativo de la Síntesis Moderna: desafiaba la idea de que la competencia individual fuera el motor único y suficiente de la novedad evolutiva.
Es importante insistir: Margulis no afirmó que la simbiosis explicara toda la evolución, ni que la competencia careciera de relevancia. Su gesto fue más preciso y, por ello, más perturbador: mostró que el relato dominante de la evolución había sido estrecho, reduccionista y funcional a una idea de progreso heredada del siglo XIX, aun cuando la biología molecular del siglo XX ya había puesto en crisis muchas de sus premisas. Su trabajo evidenciaba una verdad incómoda: el progreso técnico no garantiza un progreso conceptual. Una ciencia puede renovar sus instrumentos mientras perpetúa, intactos, los relatos fundacionales de su poder explicativo.
En lugar de una historia lineal orientada hacia la optimización, la obra de Margulis obliga a pensar la vida como un entramado de relaciones contingentes, ensamblajes inestables y alianzas inesperadas. La evolución aparece entonces no como una carrera hacia la perfección, sino como una historia abierta de coexistencias forzadas, adaptaciones mutuas y transformaciones compartidas. No hay aquí promesa de armonía, sino una insistencia en la complejidad irreductible de lo viviente.
La ruptura que Margulis introduce no es externa a la ciencia, sino interna a su modo de narrarse. La teoría endosimbiótica establece un mecanismo fundamental que reconfigura el núcleo explicativo del origen de la complejidad y sin el cual resulta imposible comprender el surgimiento de la vida compleja y multicelular.
Afinidad estructural, no identidad
Poner en diálogo a Kropotkin y a Margulis no implica trazar una línea de continuidad directa entre sus obras ni atribuirles una identidad compartida que nunca reclamaron. Margulis no fue anarquista; Kropotkin no fue biólogo molecular. Sus trayectorias, sus lenguajes y sus campos de intervención fueron distintos, y también lo fueron los problemas concretos a los que respondieron. Forzar una equivalencia entre ambos sería incurrir en el mismo gesto que este ensayo busca cuestionar: la reducción de la diferencia a un esquema único.
El punto de contacto reside en una afinidad estructural: ambos interrumpen, desde lugares distintos y en momentos históricos diferentes, un mismo tipo de relato. Un relato que concibe la vida —biológica o social— como una secuencia orientada por la acumulación, la conquista y la jerarquía.
En el caso de Kropotkin, esa interrupción se produce al discutir la recepción del darwinismo en una sociedad industrial que había naturalizado la competencia como principio organizador. En el caso de Margulis, la fisura aparece al cuestionar una biología evolutiva que, aun con nuevos instrumentos y lenguajes, seguía narrando la complejidad de la vida bajo esquemas heredados del siglo XIX. En ambos casos, lo que se pone en tensión no es la existencia del conflicto, sino su monopolio explicativo.
Esta afinidad no debe confundirse con una coincidencia de fines ni con una promesa compartida. Mientras Kropotkin discutió la recepción ideológica del darwinismo y desactivó su uso como justificación histórica del orden social, Margulis intervino directamente en el corazón de la biología evolutiva: desplazó la competencia del centro explicativo y mostró que los grandes saltos evolutivos de la vida emergen de procesos de simbiogénesis. En ninguno de los dos casos se funda una teleología alternativa, pero sí se vuelve imposible sostener la centralidad absoluta del conflicto como motor de la vida.
Desplazar el eje explicativo de la evolución no es un gesto teórico inocuo: implica que muchas de las categorías jurídicas, ecológicas y administrativas con las que hoy se “regula la vida” —incluídas las leyes de equilibrio ecológico de las naciones—, fueron construidas sobre una comprensión incompleta de cómo funciona lo viviente.
Reconocer que los grandes cambios evolutivos que hicieron posible la vida compleja ocurrieron por procesos de simbiogénesis no es una metáfora ni una toma de posición ética: es una tesis biológica central. La teoría de Margulis desplaza de manera decisiva la competencia del núcleo explicativo de la evolución, sin negarla, pero privándola de su estatus como motor principal de la novedad evolutiva.
En Captando genomas, escrito junto a Dorion Sagan, sostiene que “la fuente principal de variación hereditaria no es la mutación aleatoria”, sino la adquisición de genomas completos mediante procesos de simbiogénesis, y que es a través de estas integraciones simbióticas como emergen las grandes novedades evolutivas. La complejidad de la vida —esa “fuente principal de novedad evolutiva” que buscaba Darwin— no se explica, entonces, por la acumulación gradual de pequeñas ventajas competitivas, sino por fusiones biológicas duraderas que transforman de manera irreversible a los organismos involucrados. La competencia y el conflicto existen, pero dejan de ocupar el lugar de principio rector: no producen, por sí solos, nuevas especies ni nuevas formas de vida compleja. Lo que Margulis desplaza no es un matiz del relato dominante, sino su eje causal.
Lo decisivo aquí no es derivar una norma social de la biología, sino reconocer que durante más de un siglo se construyeron relatos sobre la vida a partir de metáforas que la propia biología contemporánea ha vuelto insostenibles. Hablar de afinidad estructural permite, además, evitar una lectura transhistórica. Se trata de reconocer que ciertas formas de narrar la vida han sido históricamente privilegiadas, y que tanto Kropotkin como Margulis señalaron, desde contextos distintos, los puntos ciegos de ese privilegio.
La relación entre ambos no es la de un origen y su confirmación, ni la de una intuición temprana validada por la ciencia posterior. Es la de dos intervenciones que, sin conocerse ni necesitarse, producen efectos similares: desestabilizan la seguridad de un relato que se presentaba como natural, inevitable y exhaustivo. En esa desestabilización —y no en una identidad doctrinaria— radica su vínculo más profundo.
Ciencia, poder y el problema del relato único
El problema que atraviesa estas discusiones no es la ciencia como práctica, sino la forma en que ciertos relatos científicos alcanzan el estatus de explicación única. Cuando una teoría deja de operar como herramienta provisional y se consolida como gramática obligatoria, su vínculo con el poder se vuelve menos visible, pero más eficaz. La ciencia no es neutral: sus categorías, sus objetos y sus métodos se producen dentro de matrices históricas de poder. En ese marco, todo relato que se presenta como natural e inevitable tiende a reproducirse sin fricción.
Un relato único no necesita imponerse de manera explícita. Basta con que delimite el campo de lo decible, que establezca qué preguntas son legítimas y cuáles resultan irrelevantes, qué relaciones merecen atención y cuáles pueden ser descartadas como marginales. En ese sentido, la explicación competitiva de la vida no sólo organizó la biología evolutiva durante décadas, sino que ofreció un lenguaje coherente con formas jerárquicas de organizar el mundo social.
Este acoplamiento entre ciencia y orden social no operó como una conspiración en sentido clásico, pero tampoco puede leerse como un proceso neutro o accidental. Se trató de una convergencia histórica entre marcos científicos, instituciones académicas y estructuras de poder que favoreció ciertas lecturas de la vida y relegó sistemáticamente otras. Las teorías científicas no circulan aisladas: se inscriben en contextos culturales, económicos y políticos que condicionan su recepción, su enseñanza y su difusión. Cuando una narrativa científica coincide con las estructuras dominantes de su tiempo, su carácter situado tiende a borrarse y a presentarse como evidencia pura.
El problema aparece cuando esa naturalización clausura la posibilidad de otras lecturas. La vida, pensada exclusivamente como competencia, deja poco espacio para comprender fenómenos de interdependencia, coexistencia o vulnerabilidad compartida. No porque tales fenómenos no existan, sino porque no encajan con el relato que ha sido investido de autoridad explicativa. El poder del relato único no reside en su falsedad, sino en su capacidad para excluir sin necesidad de refutar.
Es en este punto donde las intervenciones de Kropotkin y Margulis adquieren su relevancia crítica. No se limitan a señalar fisuras en un relato dominante, sino que reordenan los fundamentos mismos desde los cuales la vida había sido pensada, sin convertir esa reordenación en una nueva ortodoxia. Su potencia no reside en ofrecer una explicación total, sino en impedir que una sola explicación vuelva a erigirse como destino.
Ambos obligan a reconocer que la vida no se deja capturar por una sola historia, y que toda narrativa que aspire a hacerlo corre el riesgo de empobrecer aquello que intenta explicar. Pensar la ciencia desde esta perspectiva no implica relativizar el conocimiento ni renunciar a su rigor. Implica, más bien, recuperar su dimensión histórica y aceptar que sus relatos son siempre parciales, situados y revisables.
Fisuras que despejan el camino
Ni Kropotkin ni Margulis ofrecieron una solución definitiva. Pero reducir el alcance de sus obras a una mera invitación a interrogar sería minimizar su gesto. Sus intervenciones no se limitan a abrir preguntas: despejan un terreno que había sido obturado por un relato único, y vuelven insostenible seguir hablando de la vida como si la competencia, la jerarquía y la conquista fueran su gramática inevitable.
Kropotkin no se contentó con señalar una omisión. Al discutir la recepción del darwinismo, desmontó una coartada poderosa: la idea de que el orden social jerárquico encontraba en la naturaleza su justificación última. Al mostrar que la cooperación había sido sistemáticamente ignorada, no añadió un matiz a la teoría dominante; rompió la equivalencia entre necesidad natural y orden histórico. Después de El apoyo mutuo, la competencia ya no puede presentarse honestamente como destino biológico sin revelar su carga ideológica.
Algo análogo ocurre con la obra de Margulis. La simbiogénesis no es sólo una hipótesis alternativa dentro de la biología evolutiva: es un golpe directo a la narrativa que identifica complejidad con acumulación gradual y progreso con optimización individual. Al demostrar que la vida compleja surge de procesos de integración y cohabitación forzada, Margulis desactiva la imagen de la evolución como una marcha triunfal de vencedores. No porque niegue el conflicto, sino porque muestra que no basta para explicar lo que existe.
En ambos casos, lo que queda herido no es una teoría aislada, sino una forma de narrar la vida que había logrado presentarse como neutral y exhaustiva. Kropotkin y Margulis no fundan una nueva ley universal, pero hacen imposible seguir sosteniendo la anterior con la misma seguridad. Introducen un daño irreversible en el relato que convertía la historia —biológica y social— en una sucesión naturalizada de jerarquías.
Por eso sus obras no prometen salvación, pero tampoco se disuelven en la pura duda. Despejan el camino en un sentido preciso: retiran el suelo bajo una explicación que legitimaba el orden existente como necesidad natural. Después de ellos, la vida ya no puede ser pensada honestamente como una carrera solitaria hacia arriba sin reconocer la densidad de los vínculos, las dependencias mutuas y las alianzas que la sostienen.
Tal vez esa sea su potencia común más profunda. Dejaron una herida abierta en el corazón del relato moderno de la vida. Una herida que no se cierra con otra doctrina, pero que obliga a pensar sin la comodidad de un destino previamente escrito.
Bibliografía
- Darwin, Charles. La selección natural (El origen de las especies). Colección Grandes Ideas. Barcelona: Folio, s. f.
- Darwin, Charles. El origen de las especies. Edición ilustrada, introducción de Richard E. Leakey. México: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, s. f.
- Kropotkin, Peter. El apoyo mutuo. Un factor de la evolución (1902). Trad. al español. Edición digital. Librodot, s. f.
- Lewontin, Richard. Biology as Ideology: The Doctrine of DNA. New York: HarperCollins, 1991.
- Gould, Stephen Jay. The Structure of Evolutionary Theory. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.
- Margulis, Lynn, y Dorion Sagan. Captando genomas. Una teoría sobre el origen de las especies. Prólogo de Ernst Mayr. Barcelona: Editorial Kairós, 2003, 309 pp.
- Mayr, Ernst. The Growth of Biological Thought. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982.